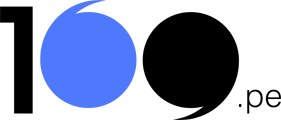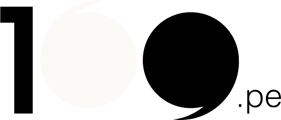Hay dos tipos de trabajadores en las veterinarias: aquellos que trabajan solo por dinero y aquellos que lo hacen por amor a los animales. Yo me considero parte del segundo tipo.
Fui estilista canino (groomer) en una clínica veterinaria. Mi trabajo consistía en acicalar perritos y gatitos. Los dejaba hermosos. Rodeado de tanta dulzura, pude jugar y encariñarme rápidamente con ellos. Entendí que es un oficio bonito, ideal para un amante de los animales.
Sin embargo, hay un lado oscuro. Vi mascotas que llegaban heridas, desnutridas, ensangrentadas, envenenadas, atropelladas, enfermas. Era traumático. Tratar con animales en esas condiciones es agotador, pues a menudo estás obligado a tomar decisiones difíciles y rápidas. Duele ver la tristeza en los ojos de los animales.
Mi tarea también consistía en curar sus heridas, seguir con el tratamiento y luego ponerlos en jaulas para que descansen. Reconozco que hice más de lo que se me ordenó. Conviví, jugué y salí a caminar con ellos, algo fuera de la rutina.
También ayudé al veterinario en la recuperación de las mascotas. Administrarles la medicina era crucial para su recuperación y muchas veces permanecían internados en la veterinaria para chequeos diarios y monitoreo. No siempre lograban sobrevivir.
Un caso que me marcó fue el de Miki, un Schnauzer de color negro con marrón. Llegó infectado con Parvovirus, enfermedad que causa diarrea abundante con sangre, fiebre, entre otras complicaciones severas. Fue doloroso verlo sufrir. A pesar de mis esfuerzos por controlar el virus, Miki estaba desmotivado. Hice todo lo posible para que se recuperara, anhelando verlo levantarse y mover la colita nuevamente. Finalmente, el veterinario optó por la eutanasia para permitirle descansar en paz.
Cada eutanasia que realicé después dolió tanto como la que hicimos a Miki.
Durante el tiempo que trabajé, tuve la oportunidad de interactuar con groomers de otras veterinarias. Les preguntaba si convivían con los animales o cuidaban de ellos cuando estaban internados. La mayoría respondía que no, que solo se encargaban del baño y que ahí terminaba su trabajo.
Pude trabajar con el veterinario Irving Sánchez, ejemplo de un profesional sensible ante la pérdida de una mascota. Me contó que realizó su primera eutanasia a un pastor alemán un par de décadas atrás, cuando empezaba su carrera. “Todos lloraron, incluso yo. El dueño de la clínica, que también era el veterinario, me dijo que con el tiempo superaría esa experiencia. Han pasado dos décadas, y aún no es una decisión fácil para mí». Para mí tampoco.
Antes de iniciar el procedimiento de la eutanasia, conversaba con la mascota. Le daba un abrazo y un beso en la frente, buscando dar consuelo. También solía pedirle que moviera la colita, anhelando alguna señal de tranquilidad en medio de la tristeza.
En una oportunidad, después de concluir uno de estos procedimientos, el veterinario me pidió llamar a los dueños de la mascota que acababa de ser dormida. Antes de salir de la sala, me dijo: «no te acostumbres a este dolor y a ver estos escenarios». Lo observé con seriedad y le respondí: «tampoco quiero acostumbrarme». Se lo dije con un nudo en la garganta y tratando de contener las lágrimas. Salí de la sala e informé a los dueños que ya podían ingresar. Al retirarme, solo observé a cierta distancia, dándoles un espacio seguro y en familia para su despedida.
Al ver el rostro del dueño, reflexioné sobre el acto de despedirse. En ese momento, la conexión entre el ser humano y su fiel compañero se exalta. “¿Pude haber hecho más por este animalito?”, me pregunté.
Ahora bien, también conocí dueños que no parecían inmutarse. Hubo uno que fue a comprar una caja para su mascota y mientras estaba fuera de la veterinaria llamó para decir “avancen con el procedimiento”. Frío de fríos. El veterinario y yo nos quedamos mirando, sorprendidos por lo que acabábamos de escuchar. Confundido, el veterinario pidió que repitiera lo que había comentado. El dueño confirmó que hiciéramos la eutanasia.
Me quedé al lado de la mascota durante sus últimos momentos. Me recosté a su lado, mirándolo, sin poder contener las lágrimas. Al cabo de unos minutos, el llanto me ganó. No pude evitar actuar de la misma en cada caso que me tocó.
Después de media hora, el dueño llegó y se llevó a su mascota. Fue como un puñetazo en el pecho. Me di cuenta de la indiferencia que algunas personas pueden mostrar hacia los animales.
Hace poco me preguntaron si era normal acostumbrarse a presenciar casos como estos. Mi respuesta fue un simple “no”, pero recordé a cada una de las mascotas a las que había cuidado. Y recordé las palabras del veterinario Irving: “Decirte lo que siento es complicado. Sientes rabia porque no puedes hacer nada. Sientes impotencia porque no puedes librar al animal de su enfermedad”.
La conexión con cada animal que cuidé siendo groomer no siempre se refleja en mis palabras o expresiones. Esta columna ha sido un intento de hacerlo.
Sobre Sebastián Cruzado
Estudiante de la Carrera de Comunicación y Publicidad. Me apasiona la producción audiovisual y la fotografía. Me gusta jugar videojuegos, leer, viajar y bailar cualquier tipo de género.