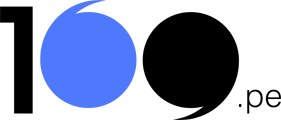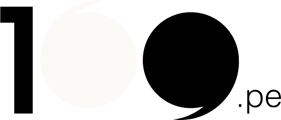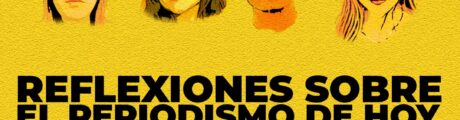Gloria Ziegler es una periodista nacida en Argentina. Es ganadora del II Premio de Periodismo Científico del Mercosur (2018) y el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (2021). En 2023 fue seleccionada por el programa “Women in News”, impulsado por la Asociación Mundial de Editores y Google News Initiative.
Coautora de libros como Vacunagate (2021) y Esta democracia no es democracia (2025), Ziegler se distingue por su mirada detallista y su sensibilidad narrativa. Desde pequeña mostró interés por los mundos ocultos y las historias privadas, algo que se refleja en sus crónicas sobre personajes singulares, como un árbitro coleccionista de objetos arrojados en la cancha o un fisicoculturista ciego. Actualmente es editora de Ojo Público.
¿Qué conexión existe entre aquella niña que cazaba arañas y la periodista que hoy explora historias íntimas?
Respecto a qué conexiones o qué queda de esa niña, creería que la curiosidad. La obsesión por cosas que aparentemente son simples, estar muy alerta al detalle. Esa búsqueda, que quizá parezca singular, cobra sentido cuando logro conectar con un tema o un personaje, porque puede volverse representativa y revelar algo más profundo: un problema mayor o un momento de una sociedad. También creo que persiste una aproximación con humildad. En mi caso, suelo escribir sobre temas de los cuales no sabía mucho al inicio y, claro, debo aprender todo lo posible sobre ese tema.
¿En qué momento decidiste que el tipo de periodismo que haces, el de mirar de cerca, era el camino que querías seguir?
Mira, es curioso, pues empecé a estudiar periodismo porque quería hacer radio. Y eso es raro, ya que soy una persona muy tímida. Pero en esa época, hace ya muchos años, la radio era un espacio más íntimo de lo que vemos ahora, en el sentido de que no había cámaras de televisión. Pero, fuera de ello, mientras estudiaba, tuve la oportunidad de leer libros que creo, marcaron lo que quería hacer: escribir.
¿Qué importancia le das a la espera en el periodismo?
La espera es muy importante, aunque también depende del tiempo que uno disponga. Muchas veces trabajamos por encargo de algún editor, de modo que debemos adecuarnos a esos plazos. Depende también del carácter de la historia que vamos a abordar. No es lo mismo cubrir un tema más duro, con un enfoque más tradicional, como una investigación o una noticia que requiere rapidez, que hacer, por ejemplo, un perfil o una crónica. En este tipo de trabajos una va construyendo una imagen del otro, y solo con la persistencia empezamos a ver cosas que realmente son de la persona, y no parte de una puesta en escena.
¿Cómo te marcó trabajar en el libro Esta democracia no es democracia? ¿Cambió tu manera de ver la política?
Sí, me cambió. En este libro editado por Nelly Luna Amancio, directora de Ojo Público, se reúne entrevistas a politólogos, lingüistas, economistas, historiadores, líderes indígenas y otros especialistas que analizan las promesas incumplidas de la democracia en América Latina. Entrevisté a dos mujeres peruanas: Tarcila Rivera Zea, activista quechua por los derechos de niñas y mujeres indígenas, y Josefina Miró Quesada, abogada e investigadora especializada en género y derechos humanos. Escuchar voces tan distintas fue revelador. Entendí cómo la democracia significa cosas distintas según el lugar desde el que se habla. También comprendí que las promesas incumplidas se traducen en frustraciones que son aprovechadas por líderes autoritarios.
¿Hubo alguna situación que le conmovió profundamente o le hizo ver la crisis democrática desde otra perspectiva, mientras entrevistabas a personas que viven en medio de esa fragilidad?
Había una historia que me conmovió profundamente: la de María Benito. No surgió directamente del libro, sino de una cobertura previa. Ella tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fase avanzada y luchaba legalmente por su derecho a una muerte digna. Fue representada por Josefina Miró Quesada, a quien luego entrevisté para el libro. María había obtenido un fallo judicial favorable, solicitando que no se prolongue su vida con tratamientos médicos artificiales. Sin embargo, las autoridades de salud dilataban su cumplimiento. Cubrir su historia me hizo ver cómo el acceso a derechos fundamentales, como decidir sobre la propia vida y muerte, también es parte de la democracia. A veces no asociamos estas historias con la política, pero muestran claramente cómo se ejercen o no los derechos en contextos de fragilidad democrática. Esa experiencia amplió mi mirada.
¿Cómo cuidas la sensibilidad de las personas que entrevistas cuando estás contando sus vidas al detalle?
Para explicarlo mejor, puedo referirme a una investigación que realicé junto a Fiorella Montaño y Gianfranco Huamán y publicada este año en Ojo Público: «La espiral del desamparo». Este reportaje, que tomó más de seis meses, expone los fallos en la defensa pública para víctimas de violencia de género. Además del análisis documental y de datos, entrevistamos a mujeres que habían sufrido fallas en su atención legal. Desde el primer contacto, acordamos no exponerlas públicamente; sus nombres fueron anonimizados. Aun así, toda la información fue verificada mediante denuncias, documentos fiscales, etc. Nuestro compromiso fue no incluir detalles sensibles que aporten por morbo, sino enfocarnos en lo estructural. El rol del periodista es dar visibilidad, pero siempre desde el respeto, cuidando que las víctimas no vuelvan a ser revictimizadas.
Ver esta publicación en Instagram
¿Alguna vez dejaste una historia sin publicar por respeto al otro o por sentir que no era el momento adecuado?
Más que por respeto, he dejado historias sin publicar cuando no era posible verificar ciertos datos en ese momento. Creo que una publicación siempre puede abordarse de manera respetuosa, con cuidado. Pero si el personaje no termina de convencer o hay aspectos clave que no pueden confirmarse, prefiero no seguir adelante. Para mí, la verificación es importante. Si no puedo sostener lo que se dice con evidencia, prefiero esperar o, incluso, dejar pasar la historia.
Si la democracia se está quebrando, ¿qué rol imaginas para el periodismo que escarba en lo íntimo? ¿Puede ayudar a reconstruir vínculos sociales?
Hay algo interesante que menciona el periodista estadounidense Martin Baron, en una entrevista con Catalina Lobo, para el libro Esta democracia no es democracia: la democracia no puede existir sin una prensa libre e independiente que exija cuentas a los poderosos, políticos, funcionarios e instituciones. Aunque parezcan distantes, sus decisiones afectan directamente la vida de las personas. El periodista distingue entre periodismo y activismo, no porque uno sea mejor, sino porque cumplen roles distintos. Los periodistas debemos mantener la independencia y la honestidad para exponer la verdad en su contexto. Además, las historias íntimas o personales son una gran herramienta para acercar temas que pueden parecer abstractos o lejanos, ayudando a reconstruir vínculos sociales desde lo cercano y humano.
¿Qué lugar ocupa la duda en tu proceso de escritura?
La duda está presente todo el tiempo. Cuando me enfrento a un tema nuevo, a veces siento que es enorme y me pregunto si podré entenderlo. Pero esa duda no me paraliza, al contrario, me impulsa a investigar más, a leer y a entrevistar especialistas para comprenderlo mejor. Mientras escribo, sigo cuestionándome si estoy contando la historia de la mejor manera posible. Es una constante revisión de mi propio trabajo. La duda no es un obstáculo, sino un motor que me motiva a mejorar y a esforzarme para hacer el mejor trabajo posible, para contar las historias que me apasionan de forma clara y profunda.
¿Qué consejo darías a los estudiantes de periodismo que sienten que sus enfoques no encajan en lo que los medios suelen considerar “noticioso”?
Es importante que los estudiantes lean mucho: noticias, reportajes, ensayos y narrativa. Esta “nutrición”, como dice Leila Guerriero, es como “amoblar la cabeza”, ya que amplía nuestras perspectivas y nos ayuda a entender mejor el mundo. También es clave tener claro qué queremos contar, poder resumirlo en cinco o siete líneas, y definir bien el foco, es decir, qué hace única a nuestra historia dentro de un tema más amplio. Además, es primordial no perder la curiosidad ni la humildad, tanto con las personas que entrevistamos como con los editores. Ellos están para cuestionarnos y ayudarnos a que nuestro trabajo sea lo mejor posible, no para limitar lo que queremos contar. De ese modo, se puede resistir la presión y mantener la honestidad en la historia.
Sobre Brescia Toribio
Estudiante de Comunicación y Publicidad, una carrera que me eligió tanto como yo a ella. Me considero una persona responsable, empática y respetuosa. Leer y escribir son formas en las que conecto conmigo misma y con lo que me rodea: son parte de lo que soy.