Crecí en un hogar cristiano, donde la iglesia era vista como un lugar sagrado, casi intocable. A los once años, esa imagen se rompió para siempre. Durante un culto, subí al baño sin saber que un hombre me esperaba arriba. Me tocó el rostro y otras partes de mi cuerpo, se agachó y me besó. Yo era una niña. Él me doblaba la edad.
Quedé en shock. No lloré, no hablé. Regresé con mis padres, me senté en silencio y cargué con el peso de esa experiencia durante meses. Cuando por fin hablé, fue frente a la psicóloga del colegio, de manera casi inconsciente. Ahí comenzó un proceso interno muy difícil, lleno de culpa, miedo y confusión.
Nunca hicimos la denuncia. Era una niña asustada. Hoy tengo 19 años y aún cargo con las cicatrices, pero también con la decisión de no callar más.
Mi historia no es aislada. El abuso sexual en entornos religiosos es una realidad dolorosamente común, y muchas veces las víctimas somos silenciadas por el miedo, la vergüenza o la presión social.
En Canadá, el testimonio de Michael Havet, publicado por la BBC, refleja este mismo dolor. Fue abusado entre los 12 y 18 años por un ministro de la iglesia La Verdad o El Camino, quien lo obligaba a rezar tras cada abuso.“Me sentía sucio, y aún me siento sucio”, confesó con dolor. A pesar de denunciar el abuso a un líder de la iglesia, fue ignorado, golpeado y finalmente obligado a irse. El agresor, en cambio, fue trasladado a otra comunidad y continuó como ministro por 25 años.
¿Cómo es posible que una iglesia, en lugar de proteger a un niño, proteja al abusador? Lo cierto es que pasa y, más bien, las iglesias no son lugares seguros ni santos.
En Perú, el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, destapado por el periodista Pedro Salinas, expuso cómo una organización religiosa encubrió durante años abusos sexuales y psicológicos cometidos por sus miembros. Según la BBC, Salinas y otros denunciantes enfrentaron incluso amenazas y demandas por visibilizar los hechos, demostrando cómo estas instituciones muchas veces se protegen a sí mismas, no a las víctimas.
Después de años de luchas, en 2024, el Vaticano expulsó a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, a pesar de que no reconoció los abusos. En enero del 2025, el papa Francisco disolvió finalmente el Sodalicio. Un acto que, aunque tardío, representa un mínimo gesto de reparación para quienes llevaban años exigiendo justicia. Pero también deja en evidencia lo que se necesita: voluntad política y eclesiástica para actuar.
Y los casos siguen saliendo a la luz. En enero de 2025, el diario El País reveló que el cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei en el mundo, fue apartado por el Papa Francisco en 2019 tras ser acusado de abusar de un menor en 1983. La víctima, que tenía entre 16 y 17 años en ese momento, relató que los abusos ocurrieron durante el sacramento de la confesión. En 2018, escribió una carta al Papa describiendo los hechos y solicitando que Cipriani fuera apartado de la Iglesia. El Papa consideró creíbles las acusaciones y le impuso medidas disciplinarias, incluyendo el exilio de Perú, la prohibición de llevar símbolos cardenalicios y de hacer declaraciones públicas.
A pesar de las sanciones, en abril de 2025, Cipriani apareció en Roma durante los actos previos al cónclave, vestido como cardenal y participando en eventos públicos. “El mensaje es que se murió el Papa y regresa la fiesta”, escribió la víctima. Esto no solo indigna, sino que hiere a quienes aún esperan que la Iglesia actúe con coherencia. ¿De qué sirve sancionar si no se hace cumplir? ¿Qué mensaje se da a las víctimas cuando el castigo es sólo simbólico?
Pero no son los únicos casos: el caso de la arquidiócesis de Boston destapador por Spotlight, el del sacerdote Jesús María Martínez en Zaragoza; Ramón González en Lugo, abusador por décadas; Pedro Urruticoechea en San Sebastián, con denuncias ignoradas; y el franciscano Jesús Gutiérrez en Palencia, protegido por años. Todos forman parte de los más de 1.000 casos registrados por El País.
En todos estos casos hay un patrón: un hombre con poder, una víctima vulnerable, y un sistema que calla o protege al agresor. José Enrique Escardó, el primer denunciante en contra del Sodalicio, ha sido blanco de amenazas y ataques por exponer los abusos dentro de esta organización religiosa. Mi caso no salió en los medios, ni fue titular de noticias. Pero existió. Y sigue viviendo en mí.
Contarlo aquí es un primer paso. Porque si algo aprendí es que el silencio solo protege al agresor. Denunciar es difícil, doloroso, pero también necesario. Me costó años encontrar la fuerza. Hoy la tengo. Y no solo quiero contar mi historia, quiero también que se haga justicia. Que se escuche a las niñas. Que se les crea. Que ninguna tenga que arrodillarse a rezar con su agresor. Que ninguna tenga que quedarse callada durante años por miedo o vergüenza. Que la fe no se use como escudo para dañar, sino como refugio para sanar.
Sobre Paula Romero
Estudiante de Comunicación y Publicidad. Amante del deporte, de la fotografía y de mi erizo. Me gusta experimentar nuevos desafíos, demostrarle a mi niña interior que todo se logra si das un paso a la vez.

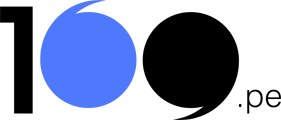

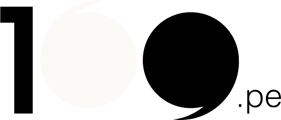



![[Reportaje] Estudiar y criar: el desafío de los padres jóvenes [Reportaje] Estudiar y criar: el desafío de los padres jóvenes](https://100.cientifica.edu.pe/wp-content/uploads/2024/07/Captura_-2988-460x120.jpg)


