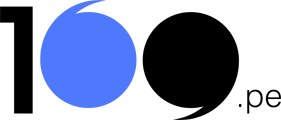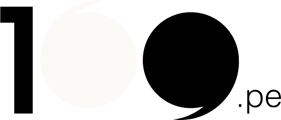En el Perú, existen más de 42 mil personas sordas. Una de ellas es Claudia. Tiene 25 años, es sorda de nacimiento y usuaria de la lengua de señas peruana. Conserva un nivel mínimo de audición que le permite percibir ciertos sonidos intensos como el de un avión, algunas risas y llantos fuertes. Dejó de usar audífonos a los 10 años, pues la interferencia que producía le causaba incomodidad.
Aprendió lengua de señas a temprana edad, luego de que su madre ingresara a un taller para aprenderla primero. Poco después, su papá y hermano mayor también la incorporaron, lo que permitió mantener una comunicación fluida con su entorno más cercano. Sin embargo, la situación cambia fuera de casa, por lo que tiene que escribir en papeles, utilizar su celular o hacer gestos.
Actualmente, cursa el noveno ciclo de la carrera de Educación para el nivel secundario, con especialidad en Inglés y Castellano, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, maneja la lengua de señas, el español y el inglés. Realiza sus prácticas preprofesionales en un colegio para personas sordas, es asistente de natación para esta misma comunidad y ha trabajado con organizaciones que imparten clases de lengua de señas. En ese contexto, se ha desempeñado como modelo lingüístico, es decir, muestra cómo usa la lengua de señas para que otros puedan aprenderla.
¿Por qué elegiste estudiar Educación?
Cuando era pequeña, jugaba a que yo era la profesora y mis muñecas eran mis estudiantes. Mi mamá me decía que yo sería profesora en el futuro. Desde ahí nació mi vocación para poder enseñar. Con el tiempo, vi algunas dificultades en cuanto a la educación a las personas sordas, lo que me motivó más a querer ser docente. Yo amo enseñar y fomentar valores específicamente en mi comunidad, las personas sordas.
¿Cuáles fueron esas dificultades que enfrentaste durante tu etapa escolar?
En inicial y primaria tuve una excelente educación. Sin embargo, en secundaria, no encontraron un colegio específico donde matricularme, por lo que tuve que asistir a un colegio de oyentes, con un aula para estudiantes sordos. Ahí nos inculcaban el español como segunda lengua, pero era difícil, ya que en el colegio predominaba el español y no la lengua de señas, que es nuestra lengua materna. Para las personas sordas, el español escrito debe enseñarse de forma gradual y por niveles, como cualquier idioma. Lamentablemente, en el Perú no se promueve un enfoque bilingüe que combine la lengua de señas con el español escrito, lo que limita nuestra independencia.
¿Cuáles son los principales retos que encuentras en tu vida diaria?
Cuando tengo que ir a un hospital a recibir atención médica porque es complicado mantener una comunicación clara si no hay una persona que sepa lengua de señas ni un intérprete. Es cierto que puedo escribir, pero ¿qué pasa si estoy cansada de hacerlo? También hay retos cuando quiero realizar una actividad recreativa como ir al cine con mis amigos. Nosotros solicitamos subtítulos, pero a veces nos dicen que la película elegida no los tiene. En la sociedad y específicamente en el Perú, la accesibilidad todavía es un reto.
¿Cómo fue tu preparación para ingresar a la universidad?
Cuando terminé el colegio, quería ingresar a una universidad, pero estábamos en confinamiento por la pandemia, lo que complicó más el proceso. Quise estudiar en una academia, pero me dijeron que tenía que cubrir el pago de un intérprete por mi cuenta, algo que no podía asumir económicamente. Así que opté por prepararme sola en casa con apoyo de videos, libros y separatas antiguas de la universidad. Fueron dos años de preparación, en el que practicaba día y noche.
¿Qué recuerdas del día que diste el examen?
El día del examen de admisión tampoco fue sencillo, pues no había un intérprete de señas que pudiera orientarme. Al consultar con el encargado, me dijo que eso era responsabilidad del estudiante. Sin embargo, accedió a avisarme cuánto tiempo faltaba antes de terminar. A pesar de todo ello, logré ingresar.
¿Te ofrecieron adaptaciones dentro de la universidad?
Al principio no, por lo que tuve que solucionarlo por mi cuenta muchas veces. Una compañera sorda me dijo que podía acceder a intérpretes, así que hice los trámites y solicité dos, pues tenía clases en distintos turnos. Sin embargo, la universidad me dijo que no había suficiente presupuesto para ambos. Más adelante, con el apoyo de un grupo de personas sordas, presenté una solicitud de ajustes razonables, lo que me permitió acceder a cierto apoyo, pero no fue completo. Actualmente, sigue habiendo varias deficiencias. Todos los años tengo que presentar la solicitud para hacer las clases más accesibles.
¿De qué manera solucionabas por tu cuenta cuando no había intérpretes?
En ese entonces, todavía llevábamos clases virtuales por la pandemia, entonces usaba los subtítulos. Era muy agotador tener que leer durante clases de hasta cinco horas, y además el subtitulado no siempre funcionaba bien. Recuerdo que solía pedir ayuda a compañeras oyentes para que me expliquen en qué consistían las tareas.
¿Cómo estás aprendiendo inglés como parte de tu especialidad?
El inglés, como tercera lengua, lo aprendo en su forma escrita y leída en la universidad. Elegí la especialidad de Inglés y Castellano porque disfruto aprender nuevos idiomas. Mi objetivo principal es el inglés, ya que me gustaría acceder a experiencias académicas y profesionales en el extranjero. En Perú, no hay clases formales de lengua de señas americana. Sin embargo, si una persona sorda viaja a un país donde se usa, puede aprenderla.
¿Cómo está siendo tu experiencia realizando tus prácticas preprofesionales?
Ha sido muy significativa, aunque no fue fácil llegar hasta ahí. Al inicio, me enviaban a colegios para oyentes, donde no podía participar plenamente, por lo que pedía que me asignaran a un colegio para sordos. Durante esas primeras prácticas, iba con una compañera a observar las clases. Sin embargo, como no podía seguir todo lo que ocurría en el aula, tenía que pedirle sus apuntes para enterarme lo que sucedía. Luego, cuando tuvimos que dar sesiones, ensayábamos mucho lo que íbamos a hacer. De esa manera, ella ya sabía lo que iba a hacer y me ayudaba comunicándolo.
¿Cómo te sentiste cuando lograste hacer tus prácticas en un colegio para personas sordas?
El año pasado, por fin tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en un colegio para estudiantes sordos, y este año también pude estar en otro. Fue conmovedor ver cómo los estudiantes se sorprendían al saber que yo también soy sorda. Me preguntaban cómo podían aprender diferentes cosas, como el inglés. Esas experiencias me motivan a seguir adelante. En octubre realizaré mis últimas prácticas nuevamente en un colegio para sordos, y estoy feliz.
¿Qué te gustaría lograr a nivel profesional en los próximos años?
Tengo muchas metas que quiero cumplir. Primero, quiero culminar mis estudios universitarios. Luego, me gustaría realizar una maestría en Educación o postular a becas para realizar intercambios en el extranjero. Me interesa mucho cómo se enseña a las personas sordas en otros países, ya que existen especializaciones que en Perú no se ofrecen. A partir de ello, me gustaría contribuir a mejorar la educación de las personas sordas en este país, especialmente en el nivel secundaria.
¿Cómo empezaste a enseñar lengua de señas?
Primero, estudié pedagogía en cultura sorda en un instituto, donde adquirí las herramientas necesarias para enseñar la lengua de señas de manera efectiva. Ahí comprendí que no basta con dominar la lengua, es necesario contar con una formación pedagógica adecuada.
¿En qué lugares has trabajado en base a esa experiencia?
He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares. Uno de ellos es el colegio Ludwig van Beethoven, donde enseñaba lengua de señas a estudiantes sordos de nivel primaria y también a sus padres, ayudándolos a mejorar su comunicación. También me desempeñé como instructora de lengua de señas en la Asociación Cultural para Personas Sordas (DAR). Uno de mis logros más recientes ha sido ser convocada por la Universidad del Pacífico como instructora de lengua de señas, donde actualmente enseño a estudiantes oyentes en distintos niveles.
¿Qué diferencias encuentras entre enseñar lengua de señas a personas sordas y personas oyentes?
Para las personas sordas, enseñar la lengua de señas les ayuda a consolidar su identidad, a que se puedan desarrollar dentro de su propia comunidad, enterarse que son parte de una cultura, reconocer que tienen un idioma y puedan sentirse orgullosos de ser sordos. En cambio, para las personas oyentes, el enfoque es más comunicativo. Les ayuda a comunicarse con alguna persona dentro de su entorno familiar que es sorda o también a cumplir el deseo de alguien que quiere ser intérprete profesional en el futuro.
Además, eres asistente de natación para personas sordas.
Sí. Hace un año, un amigo que es profesional de Educación Física me preguntó si podía integrarme a su equipo como asistente. La propuesta me emocionó, sobre todo porque el grupo estaba conformado por varios estudiantes sordos, entonces acepté. Él se comunica muy bien con la lengua de señas, así que no tenemos dificultad para entendernos. Gracias a eso, la comunicación fluye muy bien dentro del equipo. Él les da las indicaciones a los estudiantes, y así ellos también pueden desarrollar sus habilidades en el deporte de la natación.
¿Qué creencias se tiene sobre las personas sordas que son mentira?
Se dice que no podemos conducir. En Estados Unidos y países europeos, las personas sordas manejan autos. Esto es posible porque su percepción visual es mucho más amplia. En Perú, es diferente, solo te permiten sacar tu brevete a menos que tengas cierto nivel de residuo auditivo. Otra creencia es que no bailamos. Las personas sordas sí bailan porque sienten las vibraciones y esto hace que disfruten de una canción. También se dice que no podemos tener estudios superiores. Claro que sí se puede. Es evidente que hay barreras, pero podemos desarrollarnos en lo profesional.
¿Qué te gustaría que las personas oyentes entiendan sobre tu comunidad?
Que el respeto es clave. Esto se ve reflejado cuando utilizan los términos correctos al dirigirse hacia nosotros. Asimismo, implica reconocer que somos una comunidad minoritaria lingüística que usa la lengua de señas como su lengua materna. Para mí, el respeto también se demuestra cuando hay un interés real de compartir e intercambiar espacios con nosotros.
Sobre Yanelly Yomona
Estudiante de Comunicación y Publicidad. Me gusta crear contenido con mensajes de valor. Disfruto ver películas, tomar fotos y conversar durante horas.