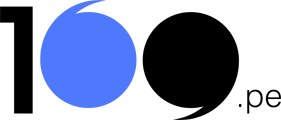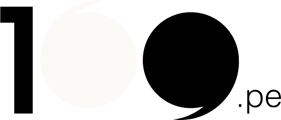Mi padre se llamaba Andrés y tenía 63 años. Estaba jubilado. Tenía tres hijos (yo entre ellos). Estuvo casado con mi mamá Elena durante casi cuatro décadas. Era diabético y sufría de presión alta, condiciones que, según investigaciones del Massachusetts General Hospital, aumentaban el riesgo de complicaciones graves si contraía COVID.
Y en efecto, se contagió del virus en febrero de 2021. Tal vez pasó cuando iba al quiosco por su periódico o comprando en el mercado, quién sabe. Lo cierto es que pasó una semana enfermo en casa, pues creía que se sentía bien y que se iba a recuperar. Era terco. Pero el nivel de oxigenación le bajaba cada día, a tal punto que se puso muy mal y lo llevamos a emergencias. Solo duró media semana en el hospital. Mi papá se convirtió en uno de los 220 mil peruanos fallecidos a causa del coronavirus.
La normativa sanitaria nos prohibió cualquier contacto con su cuerpo y la realización de un funeral como acostumbramos en nuestra cultura. Hubo entierro, pero el protocolo indicaba que lo colocaran en una bolsa negra dentro del cajón, todo sellado. Solo se permitió el acceso a pocas personas. En mi caso, me permitieron ver ese proceso por videollamada, ya que estaba cuidando a mi hermano Jorge, quien también luchaba contra el virus que había adquirido más o menos en los mismos días que mi papá. No le dijimos que mi padre había fallecido por miedo a que empeorara su estado. Vivimos un duelo contenido, sin lágrimas ni palabras consoladoras. No poder sostener la mano de mi padre en sus últimos momentos, ni estar ahí para decirle cuánto lo amaba, es una carga que llevo conmigo cada día.
En medio de este dolor, ocurrió algo extraño. Cuando me avisaron que mi padre había muerto, apareció un globo azul en forma de estrella flotando sobre su cama, en la casa. No había ninguna explicación lógica para ese fenómeno, pero para mí fue una despedida. Un símbolo silencioso de que, aunque las circunstancias nos separaron físicamente, nuestro vínculo trascendía cualquier barrera.
Aunque no pude despedirme de mi padre, encontré consuelo en pequeños gestos cotidianos. Mirar sus fotos, escuchar sus canciones favoritas —le encantaba José Luis ‘El Puma’ Rodríguez— y revivir momentos que compartimos se convirtieron en mi refugio. Por ejemplo, él solía subir al techo y se sentaba a pensar. Hay días que subo también, pensando que lo puedo encontrar.
El duelo no es un proceso lineal, sino un viaje que cada uno transita a su manera. Según el psicólogo español Iosu Cabodevilla, el duelo implica tareas como aceptar la pérdida, procesar el dolor, ajustarse a una nueva realidad y encontrar una conexión significativa con el ser querido que partió.
Pero esta experiencia no solo me enseñó sobre la pérdida. También me dio una lección invaluable sobre el tiempo. Nos aferramos a la ilusión de que «siempre habrá un mañana» para decir lo que sentimos, pero la vida no garantiza nada. Aprendí que debemos aprovechar cada instante para expresar nuestro amor y gratitud. A veces, una palabra o un gesto de cariño puede convertirse en el recuerdo más valioso.
Hoy, cuando miro al cielo, pienso en aquel globo azul. Y aunque la pandemia me arrancó la posibilidad de un adiós tradicional, me aferro a la idea de que el amor trasciende las despedidas, pues mi padre sigue vivo en cada memoria. Y aunque su ausencia duele, también me recuerda la importancia de vivir plenamente y honrar a quienes amamos mientras están aquí.
Sobre Katherine Cabezas
Estudiante de Comunicación y Publicidad.